31 agosto 2008
30 agosto 2008
Las tres piedras
Esos pedacitos de muerte
como los odio”
Edgar Allan Poe
Las siluetas de dos individuos se recortaban contra el cielo rojo del crepúsculo. El que caminaba alrededor del viejo sauce, apoyado en su bastón de madera, era un alquimista de avanzada edad y solitario. El otro, un joven aprendiz de alquimia, canturreaba una canción subido a una roca de granito mientras observaba como se escondía el sol.
Cuando al fin llegó la noche y la oscuridad hubo cubierto todo el valle, el anciano hizo una seña al chico. Éste pegó un salto, aterrizó en la tierra con sutileza y corrió hacia el sauce. El alquimista se encorvó hasta que sus ojos se alienaron con los del muchacho. Entonces el joven pudo ver el aspecto cadavérico del anciano; ya de por si era pálido, pero a la luz de la luna se veía realmente asqueroso. Cualquiera habría huido despavorido, pero aquel joven sentía una admiración y un respeto desmesurados por su maestro.
― ¿Estás seguro de querer hacerlo?
El chico asintió.
― De acuerdo. Entonces ten esto ―el anciano le entregó una bolsita de cuero vacía. Tras un breve silencio añadió―: y recuerda: no debes tocar la piedra negra.
La prueba que el discípulo iba a llevar a cabo aquella noche, no tenía nada que ver con todo lo que había hecho hasta ahora. Se iban a poner a prueba su astucia, su inteligencia y sobretodo su pureza espiritual: tres caracteres que todo alquimista debía tener.
Partiría hacia el oeste esa noche. Caminaría más allá de las montañas donde se esconde el sol. Allí encontraría un camino, y cuando se bifurcase cogería el de la derecha. Llegaría a un descampado plagado de lápidas de mármol, y desde allí vería la catedral de Saint Raimi. Un hombre le pediría un espejo antes de entrar en la catedral. Una vez dentro subiría por la escalinata de caracol de la izquierda hasta llegar a una puerta. Entraría en una sala y en medio de ésta vería un altar con tres piedras: una dorada, una plateada y otra negra. Cogería las piedras dorada y plateada, para llevárselas al alquimista. La negra no debería tocarla. Si no surgía ningún problema volvería antes del amanecer.
Para el muchacho, el viaje comenzó con una incógnita: ¿para qué le había dado su maestro esa bolsita? Sería una estupidez abrirla cuando sabía de sobra que estaba vacía. Aun así el chico la abrió, y como había previsto, dentro no había nada.
A lo largo del trayecto pasó por varios pueblos deshabitados; pensó en visitarlos y entrar en alguna casa, pero recordó que no debía desviar su ruta.
Tenía como único acompañamiento el viento y el sonido monótono y constante de los grillos. Cuando el viento se ausentaba y los grillos callaban, el ruido de sus pisadas se hacía más audible y tenía la sensación de que alguien desde un remoto lugar le observaba impasible, vigilando cada paso que daba.
Es entonces cuando el joven empezaba a rezar porque volvieran la brisa y el canto de los grillos.
Pasaron unas horas hasta que llegó al camino. Dio treinta y nueve pasos, y en aquel momento vio como el camino se dividía en dos direcciones diferentes. Recordando las palabras de su maestro, tomó la vereda de la derecha y siguió su ruta.
Se detuvo frente a una enorme valla negra. Había llegado al cementerio. Los barrotes oxidados terminaban en puntas afiladas. Un cartel colgado de unas cadenas, golpeaba en la verja agitado por el viento; estaba escrito en letras mayúsculas muy estilizadas. Se leía:
“Aquí descansan vuestros antepasados. Respetadlos”.
Aquel mensaje más que una advertencia parecía una amenaza. El chico divisó la catedral justo detrás del cementerio. Trepó por un árbol hasta una rama y se dispuso a saltar por encima de la valla.
Pensó que si daba un paso el falso, caería al vacío y su cuerpo quedaría clavado en aquella hilera de lanzas. Siguió avanzando por la rama hasta que ésta cedió por el peso y el chico cayó bruscamente al suelo. Un chasquido. Sus ropas se habían clavado en los afilados barrotes y el joven quedó colgado de su camisa que le estaba empezando a ahogar. Se desprendió de esa prenda y finalmente su cuerpo golpeó una lápida, que se rompió en mil pedazos. El chico olvidó el dolor y salió corriendo por miedo a que el muerto asomara su huesuda mano a la superficie y le agarrara del tobillo para llevársele bajo tierra. Una espesa sábana de niebla que se desplazaba lentamente por el suelo en dirección contraria al viento, hizo que el chico tropezara con varias lápidas antes de salir de aquel terrible lugar. Corrió hasta las puertas de la catedral. Golpeó las puertas tres veces con los dos puños cerrados. Cuando miró atrás, observó como empezaba a revolverse la tierra alrededor de cada tumba.
―Los muertos se están levantando ―pensó.
Cerró los ojos, y al abrirlos vio la calma que reinaba en el cementerio: solo había sido una alucinación.
Cuando volvió la mirada hacia la puerta, vio a un hombre vestido de raso rojo y un sombrero negro de tres picos que le miraba con ojos impasibles. El joven pegó un grito, y pronto recordó lo que le dijo su maestro: al hombre de la catedral debía darle un espejo. Él no tenía ninguno; fue entonces cuando se le ocurrió la locura de sacar la bolsita vacía y ver si milagrosamente sacaba un espejito de ella. La volcó, y para su sorpresa un trozo de espejo cayó hasta su mano centelleando. Se lo dio al hombre y éste se retiró dejándole pasar.
Fue hacia la escalinata de caracol de la izquierda sin ni siquiera mirar a su alrededor. Subió los escalones de dos en dos hasta chocarse contra una puertecilla de madera. Intentó abrirla pero estaba cerrada. Pensó que si volcaba de nuevo la bolsita, de ella saldría una llave para abrir la puerta. Y así ocurrió. La llave salió mágicamente de la bolsa, abrió el candado y al fin entró en la sala.
Se acercó al altar y guardó las piedras dorada y plateada en un bolsillo del pantalón. Volvió hacia la puerta, y cuando iba a dejar la habitación, sintió como una mano invisible tiraba de su hombro y le daba la vuelta. Sus ojos se fijaron en la piedra negra que destacaba como un diamante entre un montón de estiércol. Desplazó su mano hasta que sus dedos cubrieron la piedra negra por completo. Se sintió poderoso y rió fuerte. La carcajada fue tan exagerada que tuvo que cerrar los ojos. Cuando volvió a abrirlos, se encontraba todavía frente a la puerta y la piedra negra seguía en su sitio. El chico resopló aliviado.
―Solo ha sido una alucinación, como la del cementerio ―pensó―. Solo eso y nada más.
Bajó la escalinata y vio que el hombre ya no estaba allí. No lo dio importancia.
Entró en un comedor donde había dos mesas enormes con platos llenos de pescado, carne, frutas exóticas y bebidas. Iban de un lado al otro del salón. Se sentó en un banco, pensó que no le vendría mal comer un poco.
No se dio cuenta de lo irresponsable que era comer en aquel lugar desconocido, pero el hambre es el hambre. Cogió una copa y la llenó de agua. Dirigió su boca hacia la copa, pero cuando el agua tocó sus labios, ésta se convirtió en arena. El joven se extrañó. Vació la copa de arena y la volvió a llenar de agua. Ocurrió lo mismo. Se empezó a preocupar. Con su mano fue a coger un jamón, pero al tocarlo también se convirtió en arena. Pescados, carnes, frutas, trozos de pan, agua, vino; todo lo que tocaba se convertía en arena.
El chico desesperado volcó las dos mesas y pronto se vio en un mar de arena. Salió a trompicone s del comedor y corrió hacia la puerta. Estaba cerrada. Miró a su alrededor: las ventanas habían desaparecido y en su lugar había retratos de gente de diferentes épocas. Le observaban desde los marcos de madera con una sonrisa cadavérica en sus labios descarnados. El muchacho empezó a chillar enloquecido y corrió en todas direcciones, chocándose contra las paredes de la entrada. Después de varios golpes en la cabeza cayó desmayado.
s del comedor y corrió hacia la puerta. Estaba cerrada. Miró a su alrededor: las ventanas habían desaparecido y en su lugar había retratos de gente de diferentes épocas. Le observaban desde los marcos de madera con una sonrisa cadavérica en sus labios descarnados. El muchacho empezó a chillar enloquecido y corrió en todas direcciones, chocándose contra las paredes de la entrada. Después de varios golpes en la cabeza cayó desmayado.
Pasó una semana y el chico aun seguía encerrado en aquella catedral sin poder comer nada. Sufría de insomnio, y su aspecto era horrible. Ya ni siquiera recordaba cual era su cometido ni quien era.
Entonces recordó la sala donde comenzó todo. La piedra negra. Y decidió subir.
Allí vio que todo estaba como hace siete días, la piedra negra en el altar parecía comunicarse con él.
―Tiene que ser mía.
Se abalanzó corriendo y volcó el altar, la piedra voló hasta su mano. Pero cuando cerraba los ojos y volvía a abrirlos, la piedra estaba otra vez en su sitio.
Lo intentó hasta seis veces, pero solo conseguía hacerse daño. La séptima vez que lo intentó, la aferró fuerte con su mano, y la lanzo contra la pared.
De pronto se oyeron susurros acompañados de una leve brisa helada. Una viejecilla rechoncha y bajita atravesó la pared y entró en la sala agitando los brazos y profiriendo aullidos que se oían lejanos. Luego apareció un hombre altísimo con una gabardina negra y un rostro lleno de magulladuras. La sala se fue llenando de seres horripilantes, espíritus malvados que agitaban sus manos como garras reclamando venganza.
― ¡Pobre chiquillo! El alquimista le ha engañado como a todos nosotros ―chilló la vieja burlándose con una risotada.
― ¡En guardia muchacho! ―exclamó uno de los espectros apuntándole con su espada.
―Aún me acuerdo de cómo me engañó a mi ―dijo un señor gordo―. Me prometió que si le traía las piedras dorada y plateada me daría riquezas. Solo que no tocara la negra. Pero sucumbí. ¡Sucumbí!
―Nuestros cuerpos descansan en el cementerio, tu puedes descansar y acabar con tu sufrimiento ―sugirió otro de los seres señalando una ventana abierta que antes no estaba.
El chico ando despacio hasta la ventana y vio la altura a la que estaba. Se veían las rocas del acantilado y la arena de la playa. El mar estaba negro y en él se reflejaba la luna.
De repente todos aquellos seres repugnantes y malolientes se abalanzaron sobre él, le atravesaron y cayeron al vacío. Se desvanecieron nada más tocar el suelo.
Una fuerza empujó las piernas del muchacho y resbaló precipitándose por el acantilado. El cuerpo del joven chocó con fuerza contra el suelo. Su rostro tenía una mueca de horror y sus ojos estaban en blanco. Un hilillo de sangre recorría su boca.
En aquel instante una barca llega a la playa, y de ella baja un hombre. Es el alquimista que se lleva el cuerpo del chico al cementerio. Un hombre más que ha sucumbido a la tentación del misterio.
29 agosto 2008
Documentales
0–9
- 9/11: Press for Truth (2006, Ray Nowosielski)
- 1 More Hit (2007, Shauna Garr)
- 4 Little Girls (1997, Spike Lee)
- The 6th Marine Division on Okinawa (1945, N/A)
- 5 Girls (2001, Maria Finitzo)
- 7 Plus Seven (1970, Michael Apted)
- 7 Up in South Africa (1992, Angus Gibson)[1]
- 10 MPH (2007, Hunter Weeks)
- 10 Questions for the Dalai Lama (2006, Rick Ray)
- The 11th Hour (2007, Nadia Conners and Leila Conners Petersen)
- 14 Up in America (1998, Phil Joanou)[2]
- 14 Up in South Africa (1999, Angus Gibson)[3]
- 14 Up Born in the USSR (1998, Sergei Miroshnichenko)[4]
- 16 Days in Afghanistan (2007, Anwar Hajher)
- 21 Up (1977, Michael Apted)
- 21 Up South Africa (2007, Angus Gibson)[5]
- 28 Up (1984, Michael Apted)
- 35 Up (1991, Michael Apted)
- 42 Up (1998, Michael Apted)
- 49 Up (2005, Michael Apted)
- 51 Birch Street (2005, Doug Block)
- 911: In Plane Site (2006, William Lewis)
A
- About Baghdad (2003, Sinan Antoon, Bassam Haddad, Maya Mikdashi, Suzy Salamy, and Adam Shapiro)
- An Act of Conscience (1997, Robbie Leppzer)
- After Stonewall (1999, John Scagliotti)
- Age 7 in America (1991, Phil Joanou)[6]
- Age 7 in the USSR (1990, Sergei Miroshnichenko)[7]
- Aileen Wuornos: The Selling of a Serial Killer (1994, Nick Broomfield)
- Aileen: Life and Death of a Serial Killer (2003, Nick Broomfield)
- Aliens of the Deep (2005, James Cameron and Steven Quale)
- All Aboard! Rosie's Family Cruise (2006, Shari Cookson)
- All in This Tea (2007, Les Blank and Gina Leibrecht)
- Alpha Company: Iraq Diary (2006, Gordon Forbes)
- America's Heart and Soul (2004, Louis Schwartzberg)
- America: Freedom to Fascism (2006, Aaron Russo)
- American Beer (2002, Paul Kermizian)
- American Bellydancer (2005, Jonathan Brandeis)
- American Dream (1990, Barbara Kopple)
- American Hardcore (2006, Paul Rachman)
- American Jobs (2004, Greg Spotts)
- American Movie (1999, Chris Smith)
- American Pimp (1999, Albert Hughes and Allen Hughes)
- American Zeitgeist (2006, Rob McGann)
- The American Ruling Class (2005, John Kirby)
- Andrew and Jeremy Get Married (2004, Don Boyd)
- The Animal World (1956, Irwin Allen)
- Anne Frank Remembered (1995, Jon Blair)
- Answering the Call: Ground Zero's Volunteers (2006, Lou Angeli)
- Anti-Semitism in the 21st Century: The Resurgence (2007, Andrew Goldberg)
- Arakimentari (2004, Travis Klose)
- Are the Kids Alright? (2003, Ellen Spiro)
- Area 51: The Alien Interview (1997, Jeff Broadstreet)
- The Aristocrats (2005, Paul Provenza)
- Arlington West: The Film (2006, Peter Dudar and Sally Marr)
- Atomic Ed and the Black Hole (2002, Ellen Spiro)
B
- Baghdad ER (2006, Jon Alpert and Matthew O'Neill)
- Baseball (1994, Ken Burns)
- Basic Training (1971, Frederick Wiseman)[8]
- The Battle of San Pietro (1945, John Huston)
- The Beatles: The First U.S. Visit (2003, Albert and David Maysles)
- Beautiful Losers (2007, Aaron Rose and Joshua Leonard)
- Beaver Valley (1950, James Algar)[9]
- Before Stonewall (1984, John Scagliotti and Greta Schiller)
- Before the Music Dies (B4MD) (2006, Andrew Shapter)
- Best Boy (1979, Ira Wohl)
- Best Friend Forgotten (2004, Julie Lofton)
- Beyond Belief (2007, Beth Murphy)
- Beyond Hatred (2005, Olivier Meyrou)
- Beyond the Call (2006, Adrian Belic)
- Beyond the Gates of Splendor (2004, Jim Hanon)
- Biggie and Tupac (2002, Nick Broomfield)
- The Big One (1998, Michael Moore)
- Bitter Jester (2003, Maija Di Giorgio)
- Black Fox: The Rise and Fall of Adolf Hitler (1962, Louis Clyde Stoumen)
- Black Tar Heroin: The Dark End of the Street (1999, Steven Okazaki)
- The Blank Generation (1976, Amos Poe and Ivan Kral)
- The Blood of Yingzhou District (2006, Ruby Yang)
- Blue Vinyl (2002, Daniel B. Gold and Judith Helfand)
- Body of War (2007, Ellen Spiro and Phil Donahue)
- BookWars: Life on the Streets of New York (2000, Jason Rosette)
- Border (2007, Chris Burgard)
- Born in the USSR: 21 Up (2005, Sergei Miroshnichenko)
- Born into Brothels (2004, Zana Briski and Ross Kauffman)
- Bowling for Columbine (2002, Michael Moore)
- A Boy Named Sue (2000, Julie Wyman)
- A Brief History of Time (1991, Errol Morris)
- Bring on the Night (1985, Michael Apted)
- Brooklyn Bridge (1981, Ken Burns)
- Bugs Bunny: Superstar (1975, Larry Jackson)
- Buy Bye Beauty (2001, Pål Hollender)
C
- The California Reich (1975, Keith F. Critchlow and Walter Parkes)
- Calle 54 (2000, Fernando Trueba)
- Calling from Tehran (2008, Matthew Nicolau)
- Captain Mike Across America (2007, Michael Moore)
- Capturing the Friedmans (2003, Andrew Jarecki)
- Castro Street (1966, Bruce Baillie)
- The Cats of Mirikitani (2006, Linda Hattendorf)
- The Celluloid Closet (1996, Rob Epstein and Jeffrey Friedman)
- Chain Camera (2001, Kirby Dick)
- Chang (1927, Merian C. Cooper and Ernest B. Schoedsack)
- Checkpoint (2004, Yoav Shamir)[10]
- Chernobyl Heart (2003, Maryann DeLeo)
- Chicken Ranch (1983, Nick Broomfield)
- China 21 (2002, Ruby Yang)[11]
- China Blue (2005, Micha Peled)
- Chronicle of a Summer (1960, Edgar Morin)
- Citizen Hong Kong (1999, Ruby Yang)[12]
- Citizen Shane (2004, Ron Tibbett)[13]
- City of Water (2007, Jasper Goldman)
- The City (1939, Ralph Steiner and Willard Van Dyke)
- The Civil War (1990, Ken Burns)
- Cocksucker Blues (1972, Robert Frank)
- Comic Book Confidential (1988, Ron Mann)
- The Conquest of Everest (1953, George Lowe)
- Control Room (2004, Jehane Noujaim)
- The Corporation (2003, Jennifer Abbott and Mark Achbar)
- Cosmic Voyage (1996, Bayley Silleck)
- Cosmos: A Personal Voyage (1980, Adrian Malone)
- Courting Condi (2008, Sebastian Doggart)
- Crumb (1994, Terry Zwigoff)
D
- The Daddy of Rock 'N' Roll (2003, Daniel Bitton)
- Dalai Lama Renaissance (2007, Khashyar Darvich)
- Darius Goes West (2007, Logan Smalley)
- Dark Planet: Visions of America (2004, Jason "Molotov" Mitchell)
- Darwin's Nightmare (2004, Hubert Sauper)
- The Day the Universe Changed (1985, James Burke)
- Dead On: The Life and Cinema of George A. Romero (2008, Rusty Nails)
- Death Faces (1988, Countess Victoria Bloodhart and Steve White)
- The Decline of Western Civilization (1981, Penelope Spheeris)
- The Decline of Western Civilization Part II: The Metal Years (1988, Penelope Spheeris)
- The Decline of Western Civilization III (1998, Penelope Spheeris)
- Destination Hitchcock: The Making of North by Northwest (2000, Peter Fitzgerald)
- The Devil and Daniel Johnston (2006, Jeff Feuerzeig)
- Diana’s Hair Ego (1991, Ellen Spiro)
- A Diary for Timothy (1945, Humphrey Jennings)
- Divine Trash (1998, Steve Yeager)
- Dixie Chicks: Shut Up and Sing (2006, Barbara Kopple and Cecilia Peck)
- DJ Domination: World Domination (2003, DJ Domination)
- Don't Look Back (1967, D.A. Pennebaker)
- Down and Out in America (1986, Lee Grant)
- Dust to Dust: The Health Effects of 9/11 (2006, Heidi Dehncke Fisher)
E
- Earthlings (2005, Shaun Monson)
- Empire of the Air: The Men Who Made Radio (1992, Ken Burns)
- Encounters at the End of the World (2008, Werner Herzog)
- The End of Suburbia (2004, Gregory Greene)
- Enron: The Smartest Guys in the Room (2005, Alex Gibney)
- Everything's Cool (2007, Daniel B. Gold and Judith Helfand)
- Expedition: Bismarck (2002, James Cameron and Gary Johnstone)
- Expelled: No Intelligence Allowed (2008, Nathan Frankowski)
- Expo: Magic of the White City (2005, Mark Bussler)
F
- Faces of Death (1978, Conan Le Cilaire)
- Faces of Death II (1981, John Alan Schwartz)
- Faces of Death III (1985, John Alan Schwartz)
- Faces of Death IV (1990, John Alan Schwartz, Susumu Saegusa and Andrew Theopolis)
- Faces of Death V (1995, John Alan Schwartz, Susumu Saegusa and Andrew Theopolis)
- Faces of Death VI (1996, John Alan Schwartz)
- Faces of Gore (1999, Todd Tjersland)
- Facing Sudan (2007, Bruce David Janu)
- Fahrenheit 9/11 (2004, Michael Moore)
- FahrenHYPE 9/11 (2004, Alan Peterson)
- Fairytale of Kathmandu (2007, Neasa Ní Chianáin)
- Fast, Cheap and Out of Control (1997, Errol Morris)
- Favela Rising (2006, Jeff Zimbalist and Matt Mochary)
- The Fearless Freaks (2005, Bradley Beesley)
- Festival Express (2003, Bob Smeaton)
- Final Score (2007, Soraya Nagasuwan)
- Finding Kraftland (2006, Richard Kraft and Adam Shell)
- Fires Were Started (1943, Humphrey Jennings)
- Flying Padre (1951, Stanley Kubrick)
- The Fog of War: Eleven Lessons from the Life of Robert S. McNamara (2003, Errol Morris)
- Football Under Cover (2008, David Assmann and Ayat Najafi)
- For the Bible Tells Me So (2007, Daniel G Karslake)
- Forbidden Fruit (2000, Sue Maluwa-Bruce)
- Forbidden Love: The Unashamed Stories of Lesbian Lives (1992, Lynne Fernie and Aerlyn Weissman)
- Fred Ott's Sneeze (1894, William K.L. Dickson)
- A Funny Thing Happened on the Way to the Moon (2001, Bart Sibrel)
- The Future of Food (2004, Deborah Koons)
G
- Garlic Is as Good as Ten Mothers (1980, Les Blank)
- The Gate of Heavenly Peace (1995, Richard Gordon and Carma Hinton)
- Gay Sex in the 70s (2005, Joseph Lovett)
- Gaza Strip (2002, James Longley)
- Gente di Roma (2003, Ettore Scola)
- Ghosts of the Abyss (2003, James Cameron)
- Gimme Shelter (1970, Albert and David Maysles)
- Giuliani Time (2006, Kevin Keating)
- Give Us Our Skeletons (1999, Paul-Anders Simma)
- God On My Side (2006, Andrew Denton)
- Great Old Amusement Parks (1999, Rick Sebak)
- Greetings from Out Here (1993, Ellen Spiro)
- Grey Gardens (1976, Albert and David Maysles)
- Grizzly Man (2005, Werner Herzog)
- Gunner Palace (2005, Michael Tucker and Petra Epperlein)
H
- Hands on a Hard Body: The Documentary (1997, S.R. Bindler)
- Harlan County, USA (1976, Barbara Kopple)
- Harlem Globetrotters: The Team That Changed the World (2005, Michael Sear and Joseph Sharman)[14][15]
- Hearts and Minds (1974, Peter Davis)
- Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse (1991, Fax Bahr and George Hickenlooper)
- Heidi Fleiss: Hollywood Madam (1996, Nick Broomfield)
- Heima (2007, Dion DeBlois)
- Here Is Always Somewhere Else (2006, Rene Daalder)
- High School (1969, Frederick Wiseman)
- Hip-Hop: Beyond Beats and Rhymes (2006, Byron Hurt)
- Hollywood Chinese: The Chinese in American Featured Films (2007, Arthur Dong)
- Home of the Brave (2004, Paola di Florio)
- Hoop Dreams (1994, Steve James)
- Hope In Heaven (2006, Meredith Ralston)
- Huey Long (1986, Ken Burns)
I
- In Bad Taste (2000, Steve Yeager)
- In Search of the Second Amendment (2006, David T. Hardy)
- In the Shadow of the Moon (2006, David Sington and Christopher Riley)
- In the Land of the Head Hunters (1914, Edward S. Curtis)
- Imagine: John Lennon (1988, Andrew Solt)
- Incident at Oglala (1992, Michael Apted)
- Innocence (2005, Areeya Chumsai and Nisa Kongsri)
- An Inconvenient Truth (2006, Davis Guggenheim)
- Inside Deep Throat (2005, Fenton Bailey and Randy Barbato)
- Iraq for Sale: The War Profiteers (2006, Robert Greenwald)
- Iraq in Fragments (2007, James Longley)
- An Islamic History of Europe (2005, Rageh Omaar)[16]
J
- Japan's Peace Constitution (2005, John Junkerman)
- Jesus Camp (2006, Rachel Grady and Heidi Ewing)
- A Jihad for Love (2007, Parvez Sharma)
- Juarez City of Dreams (2008, Alex Tweddle)
- Junket Whore (1998, Debbie Melnyk)
- Just Watch Me: Trudeau and the 70's Generation (1999, Catherine Annau)
K
- The Kid Stays in the Picture (2002, Nanette Burstein and Brett Morgen)
- The King of Kong: A Fistful of Quarters (2007, Seth Gordon)
- King Gimp (2000, Susan Hannah Hadary and William A. Whiteford)
- Kon-Tiki (1950, Thor Heyerdahl)
- Koyaanisqatsi: Life out of Balance (1983, Godfrey Reggio)
- Kurt and Courtney (1998, Nick Broomfield)
L
- The Last Days of Left Eye (2007, Lauren Lazin)
- Leading to War (2008, Barry J. Hershey)
- Let It Out: The Movie (2008, Lisa Lax and Nancy Stern)[17]
- Let's Get Lost (1988, Bruce Weber)
- Licensed to Kill (1997, Arthur Dong)
- The Life and Times of Hank Greenberg (1998, Aviva Kempner)
- A Life in the Death of Joe Meek (2008, Howard S. Berger and Susan Stahmann)
- Life in the Freezer (1993, David Attenborough)
- Listen to Britain (1942, Humphrey Jennings and Stewart McAllister)[18]
- The Living Desert (1953, James Algar)
- London Can Take It (1940, Harry Watt)[19]
- Looking for Richard (1996, Al Pacino)
- Loose Change (2007, Dylan Avery)
- Lord of the Universe (1974, Michael Shamberg)
- Los Lonely Boys: Cottonfields and Crossroads (2006, Hector Galán)
- Lost in La Mancha (2002, Keith Fulton and Louis Pepe)
- Louisiana Story (1948, Robert J. Flaherty)
M
- Madonna: Truth or Dare (1991, Alek Keshishian)
- Mad Hot Ballroom (2005, Marilyn Argrelo)
- Man of Aran (1934, Robert J. Flaherty)
- Manson (1973,Robert Hendrickson)
- Man with a Movie Camera (1929, Dziga Vertov)
- Manufacturing Consent: Noam Chomsky and the Media (1992, Mark Achbar and Peter Wintonick)
- March of the Penguins (2005, Luc Jacquet)
- A Married Couple (1969, Allan King)[20]
- The Memory of Justice (1976, Marcel Ophüls)
- Mojados: Through the Night (2004, Tommy Davis)
- Moana (1926, Robert J. Flaherty)
- Murderball (2005, Henry Alex Rubin and Dana Adam Shapiro)
- My Flesh and Blood (2003, Jonathan Karsh)
N
- Nanook of the North (1922, Robert J. Flaherty)
- Nalini by Day, Nancy by Night (2005, Sonali Gulati)
- Nicaragua Was Our Home (1986, Lee Shapiro)
- Night Mail (1936, Basil Wright and Harry Watt)
- Nitrate Kisses (1992, Barbara Hammer)
- No Direction Home: Bob Dylan (2005, Martin Scorsese)
- No End in Sight (2007, Alex Gibney)
O
- Outfoxed: Rupert Murdoch's War on Journalism (2004, Robert Greenwald)
- Olympia (1938, Leni Riefenstahl)
P
- The Panama Deception (1992, Barbara Trent)
- The Passion of Andy Kaufman: A Tribute (2006, Don Alex Hixx)[21]
- Patti Smith: Dream of Life (2008, Steven Sebring)
- The Plow that Broke the Plains (1936, Pare Lorentz)
- Point of Order (1964, Emile de Antonio)
- Pride Divide (1997, Paris Poirier)
- Primary (1960, Robert Drew)
- Primate (1974, Frederick Wiseman)[22]
- Pumping Iron (1977, Robert Fiore and George Butler)
Q
- QED: Simon's War (1983, Steven Rose)[23]
- Quantum Hoops (2007, Rick Greenwald)
- Queen Victoria's Empire (2001, Paul Burgess)[24]
- Quest for the Bay (2002, Jamie Brown)[25]
- Questioning Faith: Confessions of a Seminarian (2002, Macky Alston)[26]
- La Quinceañera (2007, Adam Taub)
R
- Radiant City (2006, Gary Burns and Jim Brown)
- The Real Dirt on Farmer John (2005, Taggart Siegel)
- Retirement Revolution (2008, N/A)[27]
- Richard Hammond Meets Evel Knievel (2007, Nigel Simpkiss)
- Rien que les heures (1926, Alberto Cavalcanti)
- The River (1938, Pare Lorentz)
- Roger & Me (1989, Michael Moore)
- Roam Sweet Home (1996, Ellen Spiro)
S
- Salesman (1969, Albert and David Maysles)
- Scared Straight! (1978, Arnold Shapiro)
- Seal Island (1948, James Algar)
- The Seine Meets Paris (1957, Joris Ivens)
- Seoul Train (2005, Jim Butterworth)
- Seven Up (1964, Paul Almond)
- Sex Slaves (2005, Ric Esther Bienstock)
- The Shame of a City (2006, Tigre Hill)
- Sharkwater (2007, Rob Stewart)
- Shikashika (2008, Stephen James Hyde)
- Shoah (1985, Claude Lanzmann)
- Sicko (2007, Michael Moore)
- The Silent World (1956, Jacques-Yves Cousteau and Louis Malle)[28]
- The Smashing Machine: The Life and Times of Extreme Fighter Mark Kerr (2002, John Hyams)
- Soldier Girls (1981, Nick Broomfield)
- Song of Ceylon (1934, Basil Wright)
- The Sorrow and the Pity (1971, Marcel Ophuls)
- Spellbound (2002, Jeffrey Blitz)
- Standing in the Shadows of Motown (2002, Paul Justman)
- Straight Acting (2005, Spencer Windes)
- Super Size Me (2004, Morgan Spurlock)
- Surplus (2003, Erik Gandini)
T
- Target for Tonight (1941, Harry Watt)
- Tarnation (2003, Jonathan Caouette)
- Taxi to the Dark Side (2007, Alex Gibney)
- The Thin Blue Line (1988, Errol Morris)
- Thinking XXX (2004, Timothy Greenfield-Sanders)
- This Is Elvis (1982, Malcom Leo and Andrew Salt)
- The Times of Harvey Milk (1984, Rob Epstein)
- Titicut Follies (1967, Frederick Wiseman)
- Touching the Void (2003, Kevin Macdonald)
- Trembling Before G-d (2001, Sandi Simcha DuBowski)
- The Trials of Henry Kissinger (2002, Alex Gibney)
- Triumph of the Will (1934, Leni Riefenstahl)
- Troop 1500 (2005, Ellen Spiro)
- Tupac: Resurrection (2003, Lauren Lazin)
- Typhoons' Last Storm (2000, Lawrence Bond)[29]
- Tyson (2008, James Toback)
U
- U2 3D (2007, Catherine Owens and Mark Pellington)
- U2: Rattle and Hum (1988, Phil Joanou)[30]
- Über Goober: A Film about Gamers (2004, Steve Metze)
V
- The Vanishing Prairie (1954, James Algar)
- Voices of Iraq (2004, People of Iraq) - (Martin Kunert, uncredited)
W
- Wal-Mart: The High Cost of Low Price (2005, Robert Greenwald)
- War/Dance (2007, Sean Fine and Andrea Nix Fine)
- War Made Easy: How Presidents & Pundits Keep Spinning Us to Death (2007, Loretta Alper and Jeremy Earp)
- Warrendale (1967, Allan King)
- Welfare (1975, Frederick Wiseman)[31]
- When the Levees Broke (2006, Spike Lee)
- When We Were Kings (1996, Leon Gast)
- Where in the World is Osama Bin Laden? (2008, Morgan Spurlock)
- Who Killed The Electric Car (2006, Chris Paine)
- Why We Fight (2005, Eugene Jarecki)
- Winged Migration (2001, Jacques Cluzaud and Jacques Cluzaud)
- Woodstock (1970, Michael Wadleigh)
- The World's Best Prom (2006, Ari Vena and Chris Talbott)
- The World Without US (2008, Mitch Anderson)
- Wrath of Gods (2007, Jon Gustafsson)
X
Y
- A Year and a Half in the Life of Metallica (1992, Adam Dubin)
- Year at Danger (2007, Steve Metze and Don Swaynos)[33]
- Yellow Brick Road (2005, Keith Rondinelli and Matthew Makar)[34]














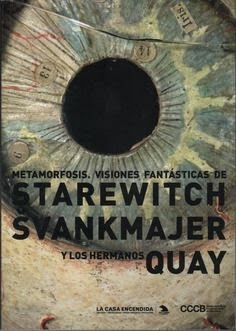

















.jpg)





